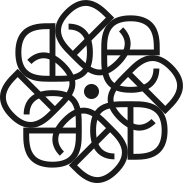El micelio omnipresente: del «shroom boom» a las enseñanzas fúngicas
Por Rocío del Pilar Deheza / Lunes 07 de abril de 2025

-
Entramos al otoño, época de esplendor de los hongos. Pero hace ya un tiempo no es necesario esperar por el comienzo del frío para ver el reino funga en plenitud. ¿Por qué los hongos cobraron tanto protagonismo? Tres libros que «nos proponen reflexiones sobre el rol de los hongos en distintas sociedades y culturas, y sobre su devenir en el contexto contemporáneo, ya sea como recursos terapéuticos, ya sea como evidencias de la falta de unidad y uniformidad del sistema capitalista global».
Hay hongos en variados formatos de presentación, desde los clásicos hongos frescos y secos, como así también extractos, tinturas, polvos y cápsulas. Hongos empleados como superalimentos y fermentos en gastronomía, como antibióticos en medicina y farmacología, como tratamientos adaptógenos a través de microdosis, como psicodélicos a través de macrodosis. Hongos en el arte, a través de instalaciones, esculturas y biosonificación; hongos en actividades al aire libre y circuitos turísticos como los micosenderos; hongos en el trabajo de degradación de contaminantes a través de la micorremediación; hongos en las pantallas, en documentales y películas y también en videos para aprender sobre su cultivo. Hongos en los libros, desde literatura infantil y novelas de ciencia ficción especulativa hasta guías de reconocimiento de estos organismos y ensayos filosóficos sobre el reino funga.
¿Por qué los hongos cobraron tanto protagonismo?
Hongos en nuestros corazones: idas y vueltas de una fungi fan
Hace poco más de una década, trabajé como guía y divulgadora científica en Tecnópolis, una feria de arte, ciencia y tecnología en Buenos Aires, Argentina. Allí, en la unidad productiva de hongos comestibles, conocí el cultivo de gírgolas —Pleurotus ostreatus—, champiñones y portobellos —Agaricus bisporus—. Quedé tan fascinada con el reino funga que, al poco tiempo, asistí a talleres sobre producción de hongos comestibles y cultivé mis propias gírgolas, leí guías para la identificación de hongos silvestres comestibles y salí a recolectar hongos por Buenos Aires, Maldonado y Rocha.
En determinado momento, noté que no solo había muchos más fungi fans sino que también los hongos estaban siendo presentados como la solución para una multiplicidad de problemas contemporáneos, desde el colapso ambiental hasta la ansiedad y el estrés. Como a veces nos pasa con esa bandita indie que nos encanta pero se vuelve masiva, me aburrí de los hongos por un buen tiempo (aunque seguí observando, con aires de desentendida, el protagonismo que cobraban).
Todo eso hasta que llegué a ciertos nuevos libros y nuevamente el micelio (esa subterránea estructura reticular, esa red de filamentos que conforma el cuerpo vegetativo de los hongos) me atrapó. Cada uno de ellos enfatiza aspectos bien particulares del mundo fúngico. Como ocurre con los hongos, hay libros sobre funga para todos los gustos. Por eso espero que las siguientes líneas ayuden a distintos tipos de lectores a adentrarse en este reino.
Hongos psicodélicos en la contracultura y en la cibercultura
El libro El planeta de los hongos. Una historia cultural de los hongos psicodélicos (2024, Anagrama, Argumentos) se centra específicamente en aquellos hongos que tienen efectos psicoactivos. Su autor, Naief Yehya, autodenominado periodista, ensayista, psiconauta y cibernauta, realiza un recorrido histórico del vínculo de diversas culturas con distintos hongos psicodélicos. Quizá esa no resulte una novedad; hay ríos de tinta dedicados a estos organismos. El propio Yehya, cuando le propusieron escribir este libro, consideraba que se trataba de un desafío por ser un tema sobreexplotado.
Encuentro que el diferencial de este libro tiene que ver, fundamentalmente, con tres aspectos.
El primero lo asocio a la propia escritura de Yehya, que convierte este ensayo en una lectura sumamente interesante y recomendable. El autor de El planeta de los hongos sabe articular y transmitir conocimientos científicos con su experiencia sobre el tema. Los conocimientos micológicos desarrollados en este libro ayudan a introducirse al reino funga, y también dan cuenta del interés reciente y creciente de la literatura científica por estos organismos tan complejos y, hasta hace no mucho tiempo, poco estudiados. A su vez, los conocimientos históricos y antropológicos presentados por Yehya componen una genealogía y una arqueología de los usos rituales ancestrales de hongos psicodélicos a partir de fragmentos de escritos de frailes e historiadores que reportaron el uso de hongos psicodélicos como parte de diversas culturas indígenas. Asimismo, da cuenta de los embates que sufrieron por parte de los conquistadores y la resistencia que les permitió preservar estas tradiciones. Por otro lado, la incorporación de la experiencia del propio autor en el uso de distintas sustancias psicoactivas le confiere a este libro una impronta interesante. No tanto porque abunde en detalles y prácticas de uso de sustancias psicoactivas, sino debido a las particularidades que tuvo el atravesar su juventud en México durante las décadas del setenta y ochenta en un ambiente de fuerte persecución y represión policial a quienes se vinculaban con drogas.
Un segundo diferencial de este libro es cómo presenta el vínculo de la humanidad con los hongos psicodélicos. En El planeta de los hongos esta relación no queda reducida a los usos rituales ancestrales o bien a aquellos usos con fines de alcanzar estados alterados de conciencia, propios de la revolución psicodélica y la contracultura de las décadas de sesenta y setenta, sino que la reflexión sobre este vínculo llega hasta nuestros días. Yehya dedica especial atención al lugar que actualmente cobran los hongos psicodélicos en la cibercultura de Silicon Valley, en las corporaciones, como así también en las universidades y otros centros de investigación:
Estamos viviendo un renacimiento de la psicodelia y una revolución del micelio, una auténtica explosión de interés y esperanza al respecto de las promesas para la salud y las posibilidades de expandir horizontes mentales que ofrecen los hongos. [...] El resurgimiento de la cultura psicotrópica en los años noventa comenzó discretamente en laboratorios en diferentes lugares del mundo, retomando experimentos y resultados que habían sido abandonados (p. 177).
Este ensayo desarrolla una línea discursiva según la cual Silicon Valley y la cibercultura de ese famoso valle se erigieron sobre la base de una sustancia psicodélica generada a partir del hongo del centeno (cornezuelo o ergot): la dietilamida de ácido lisérgico o LSD. Ingenieros, desarrolladores, programadores y creadores de esta industria fueron inspirados por psicodélicos que les brindaron percepción extendida y capacidad de visualizar patrones. Yehya se refiere a una «corporativización psicodélica» y señala lo siguiente:
Probablemente ninguna industria, quizá ni siquiera la música ni las artes, ha adoptado el uso de alucinógenos con el fervor que lo han hecho los emprendedores, programadores, diseñadores e ingenieros en el valle del silicio. La cultura de la microdosificación de ha convertido en un dogma para muchos que apuestan que su creatividad se ve mejorada y expandida al emplear dosis de una quinta parte de la porción usual para un viaje de psilocibina o una décima parte de uno de LSD. Algunas empresas han instituido costumbres como los «Microdosing Fridays» y otras incluyen en su entrenamiento para reclutar nuevos empleados sesiones de psicotrópicos (p. 187).
Para Yehya, este escenario sintetiza la situación actual de los psicodélicos. Por un lado, refleja una reivindicación de una contracultura que fue marginada décadas atrás, mientras que, por el otro, expone «una celebración capitalista eufórica de la conquista de nuevos productos para enriquecer más a las farmacéuticas».
El tercer diferencial de Yehya
Finalmente, un tercer aspecto a destacar de este libro es el escepticismo de Yehya respecto al protagonismo que ganaron los hongos en los últimos años y sus reflexiones críticas sobre el devenir de los usos de hongos psicodélicos. Ya en la presentación, nos advierte sus sesgos y sospechas: “
[...] me causaba rechazo el terreno de la psicodelia, que considero infestado de charlatanería, pseudociencia, pretensiones new age y banalidades religiosas”, “en la nueva era estos compuestos han regresado con la promesa de eficientes terapias para una gran cantidad de males de la mente y el espíritu.
La mirada crítica de Yehya sobre las investigaciones farmacéuticas con hongos psicodélicos también lo lleva a indagar en el financiamiento de esas investigaciones. Así, identifica que el interés científico en las sustancias psicodélicas regresó con fuerza de la mano de la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos (MAPS por sus siglas en inglés), la cual lideró un movimiento para legalizar los tratamientos con psicoactivos para el estrés postraumático. Y también rastrea que esta asociación recibió financiamiento y difusión por parte de la extrema derecha estadounidense (incluidos grandes medios de comunicación colaboradores de la campaña de Donald Trump), grupos ultranacionalistas y de la alt-right europea, como así también por parte de directores de empresas de alta tecnología de Silicon Valley. Por eso, concluye lo siguiente:
La investigación reciente en el campo de las sustancias psicodélicas tiene una característica peculiar: se ha distanciado de la visión contracultural de los años sesenta del siglo pasado y ha adquirido un tinte pragmatista, individualista y en cierta forma derechista. [...] Podríamos asumir que el principio unificador de los diversos consumidores de estas sustancias era la libertad.
El regreso de las sustancias psicodélicas también contiene un elemento libertario en el sentido en que lo utiliza la derecha, es decir, como una expresión de rebeldía en contra del Estado pero también de la comunidad, como una ideología conservadora (p. 177-178).
Hongos en las ruinas del capitalismo
La antropóloga Anna Lowenhaupt Tsing también fue afectada por la «fiebre del hongo», como ella le llama, pero tomó otros micosenderos. En Los hongos del fin del mundo. Sobre la posibilidad de vida en las ruinas del capitalismo (2023, Caja Negra, Futuros próximos, cuyo avance compartimos acá), la autora se enfoca en una especie particular de hongo: el matsutake. Con muchísima profundidad y detalle, Tsing estudia el entramado que se articula en torno al matsutake para develar la red micorrízica (asociación entre el hongo y otros organismos) que este construye, yendo de lo local o lo global, de lo ecológico a lo económico.
En el libro de Lowenhaupt Tsing, las hifas de los hongos (los filamentos que componen a estos organismos) son los hilos conductores de una serie de relatos, productos de los viajes etnográficos que Tsing realizó entre 2004 y 2011, siguiendo las temporadas de cosecha de matsutake en Estados Unidos, Japón, Canadá, China y Finlandia, y de entrevistas que realizó a científicos, técnicos y comerciantes de matsutake de estos países y de Dinamarca, Suecia y Turquía. Como señala Tsing, «Investigar sobre el matsutake no solo nos lleva más allá del conocimiento disciplinario, sino también a lugares donde diversos lenguajes, historias, ecologías y tradiciones culturales configuran sus propios mundos».
El matsutake —Tricholoma matsutake— es un hongo silvestre aromático apreciado por la gastronomía nipona. En los últimos treinta años, este hongo se posicionó en un lugar particular en la economía política mundial, en tanto se convirtió en un producto global. Es recolectado en bosques del hemisferio norte por minorías desplazadas y culturalmente marginadas del sudeste asiático, insertas en una economía precaria de subsistencia, para su posterior consumo fresco en Japón, donde es un regalo de lujo. Su alto precio en el mercado lo convierte en el hongo más valioso del mundo. Buena parte de este libro está dedicada a explorar la cadena de suministro del matsutake. Varios de los eslabones de este circuito transnacional se basan en lo que Tsing llama la «acumulación de rescate», es decir, la recuperación de bienes y servicios producido por actividades pericapitalistas (humanas y no-humanas), al margen del control capitalista. A través del trabajo etnográfico y del legado antropológico en torno a las cualidades de los regalos como forma de intercambio social, Tsing encuentra que el matsutake es recogido inicialmente como un trofeo de libertad, deviene en mercancía capitalista al insertarse en la cadena de suministro transnacional, para terminar como un regalo.
Los hongos del fin del mundo no trata solo del matsutake. Asimismo, se vale del estudio del mundo de este hongo para explorar la indeterminación y la precariedad del capitalismo contemporáneo. A Tsing le interesa indagar en las condiciones características de nuestra era, el Antropoceno, más precisamente en aquello que es capaz de sobrevivir a pesar del capitalismo, a pesar de la crisis climática. Por eso, el matsutake es la excusa de Tsing para adentrarse en el estudio de un ensamblaje de formas de vida interrelacionadas «para la supervivencia colaborativa en tiempos precarios». La antropóloga sostiene que la precariedad es la condición de nuestro tiempo y que, en el estado de precariedad global contemporáneo, no tenemos otra opción más que buscar la vida en las ruinas del capitalismo.
Pensar en términos de precariedad transforma el análisis social. Un mundo precario es un mundo sin teleología. La indeterminación, la naturaleza no planificada del tiempo, resulta aterradora: pero pensar en términos de precariedad pone de manifiesto que la indeterminación también posibilita la vida (pp. 44-45).
La precariedad, en los términos de Tsing, debe entenderse como un estado de vulnerabilidad ante otros. Por eso, la supervivencia en este mundo en ruinas implica necesariamente la colaboración, contaminarse del otro, humano y no-humano, no dejar lugar a la pureza. El matsutake funciona como una metáfora al respecto, en tanto obtiene nutrientes de las raíces de sus árboles anfitriones, a los que también alimenta (ya que les facilita desarrollarse en suelos pobres) en el marco de una relación mutualista y transformadora.
Este hongo, que únicamente crece en bosques alterados por el hombre, es un ejemplo de resistencia a los desastres ambientales creados por la humanidad. El matsutake, así como el estudio de su comercio y ecología, exponen «la fragmentaria imprevisibilidad asociada a nuestra situación actual». En ese contexto, Tsing busca exponer el «mosaico de conjuntos abiertos de formas de vida interrelacionadas», con el cual los hongos son grandes aliados. Para la antropóloga, el capitalismo contemporáneo tiene «el aspecto fragmentario característico de un mosaico: la concentración de la riqueza es posible porque el capital se apropia del valor producido en parcelas no planificadas». Por eso, en este libro la atención está centrada en paisajes fragmentarios, en temporalidades múltiples, en conjuntos cambiantes de humanos y no-humanos; en la supervivencia colaborativa.
Hongos en la construcción de mundos más vivibles
El libro de Yasmine Ostendorf-Rodríguez, Seamos como los hongos. El arte y las enseñanzas del micelio (2024, Caja Negra, Colección Futuros próximos), adopta como claras referentes a Anna Tsing y Donna Haraway. Este libro privilegia no tanto el desarrollo teórico sino las reflexiones asociadas a la puesta en práctica de las ideas y conceptos de sus referentes. A diferencia de Tsing, Ostendorf-Rodríguez no se centra en un hongo en particular.Más bien, realiza un recorrido y conforma una red (un micelio) entre una diversidad de hongos y personas vinculadas al reino funga desde distintas disciplinas, que van del arte a la micología, y distintos territorios del sur global.
En el prólogo de Seamos como los hongos, Helen Torres, una compatriota que también realizó la traducción, se suma a las advertencias sobre el interés creciente de las grandes empresas farmacéuticas y los capitales internacionales por estos organismos. Para Torres, estamos atravesando tiempos de colapso ambiental, pérdida de biodiversidad, ruptura de lazos comunitarios y crecimiento global de la derecha en los que se deposita la esperanza en soluciones tecnológicas. En este contexto de tecno-fix (lo arreglamos con tecnología), el auge de los hongos corre el riesgo de convertirse en fungal-fix (lo arreglamos con hongos), como advierte Torres. De aquí la riqueza del libro de Ostendorf-Rodríguez, que se encuentra en las antípodas de este tipo de soluciones mágicas y extractivistas que ven la naturaleza como un recurso y los seres, en este caso los hongos, como productos. Al contrario, Ostendorf-Rodríguez nos comparte enseñanzas micélicas que tratan sobre la colaboración y la supervivencia en las más adversas condiciones (en la «precariedad», al decir de Tsing).
La autora de este libro, investigadora, artista y curadora, también tiene una visión crítica respecto al auge de los hongos o shroom boom. Lo asocia a la moda de millenials en cuarentena (a causa de la pandemia de covid-19) que se aburrieron de mostrar sus panes de masamadre por redes sociales y ahora se dedican a consumir microdosis de hongos psicoactivos. Por eso, el libro de Ostendorf-Rodríguez no abreva de esas fuentes sino de las experiencias de mujeres, personas no binarias y autopercibidas como mujeres de toda América Latina y el Caribe, que compartieron sus prácticas, historias, comunidades y colaboraciones. Como señala su autora, «este libro trata tanto sobre los hongos como sobre las mujeres que están diseñando mundos nuevos. Y da la casualidad que son mujeres que aman los hongos».
Volviendo sobre los conceptos
Ostendorf-Rodríguez despliega con contundencia y originalidad distintas metáforas fúngicas para presentarnos doce enseñanzas del micelio, basadas en metodologías colaborativas, interconectadas, que nos dan una luz de esperanza ante el colapso ambiental. Estas metáforas fúngicas surgen a partir del diálogo con muchas colaboradoras a lo largo del libro, intercambios que se dieron a través de residencias artísticas, videollamadas, entrevistas, convivencia, entre otras prácticas. Invito a leer atentamente las doce enseñanzas del micelio, pero me gustaría compartir brevemente algunas de ellas (mis preferidas).
Una de las enseñanzas fúngicas a las que llega Ostendorf-Rodríguez tiene que ver con cómo construimos relaciones de intercambio, solidaridad y resistencia, trabajando en red, atravesando disciplinas, fronteras espaciales y temporales, entrelazando especies. Parte de aprender a ser como los hongos supone la cooperación y colaboración interespecies, más que la competencia y la supervivencia del más fuerte. Supone también una ética que atienda los derechos inherentes de la naturaleza, desde la cual consideremos los hongos, los animales, las plantas y los ecosistemas como nuestros socios colaboradores, no como instrumentos materiales o servicios a nuestra disposición.
Los hongos también nos enseñan que la pureza, lo no contaminado, lo seguro y estable no existe ni es deseable. Para sobrevivir en las ruinas del capitalismo es necesario ensuciarnos las manos, prepararnos para el cambio y tolerar la inseguridad. En palabras de Ostendorf-Rodríguez: «necesitamos improvisar, ser flexibles y estar listos para maniobrar a la hora de enfrentarnos a los tiempos que vienen». Ante el colapso ambiental, es necesario abrazar la precariedad (en el sentido que la entiende Tsing) como una nueva condición, una nueva realidad.
Otra de mis enseñanzas fúngicas preferidas contempla la posibilidad de desarrollar un pensamiento, una existencia y unos modos de ver de carácter no binario, que nos permitan escapar de las clasificaciones y categorizaciones. En este sentido, la propuesta de pensar el mundo de los hongos no como un reino —kingdom— sino como un «queedom», más próximo a una figura queer, nos invita a cuestionar las terminologías y las ideas sobre las que se basa el conocimiento científico, en tanto busca reflejar la naturaleza no binaria de los hongos, además de liberar nuestra limitada comprensión del género y la sexualidad:
[Los hongos] Encarnan y desafían categorías y dualismos, ya sea entre planta y animal, vida y muerte, masculino y femenino, puro y tóxico, blanco y negro, naturaleza y cultura. Nos muestran el poderoso espacio del entremedio, de la impureza, la intemporalidad y el desorden, de lo sensorial y lo silencioso. Muestran diferentes formas de relacionarse entre sí; en simbiosis, en colaboración, en solidaridad, en reciprocidad, a través de alianzas. Demuestran cómo colaborar e intercambiar, y que no hay separación entre el individuo y el todo. Los individuos no existen; siempre vivimos en, de y con otros seres (p. 398).
A modo de coda
Los tres libros aquí comentados exploran, a su manera, al reino funga. Exponen la omnipresencia de los hongos, nos ayudan a dimensionar la presencia de esporas y la red micorrizal que conforma el micelio y prestar atención a las complejas relaciones que establece con la flora y la fauna, como así también con el entorno en el que se desarrolla, que va mucho más allá de una cooperación guiada por una lógica transaccional y funcionalista.
Estos libros también nos proponen reflexiones sobre el rol de los hongos en distintas sociedades y culturas, y sobre su devenir en el contexto contemporáneo, ya sea como recursos terapéuticos, ya sea como evidencias de la falta de unidad y uniformidad del sistema capitalista global. Por lo tanto, ponen en evidencia la posibilidad de vida en sus márgenes y en sus ruinas, ya sea como metáforas que nos permiten aprender de estos organismos y su forma de entrelazarse y colaborar con otros seres, como de organizarse colectivamente para crear y recrear aun en los contextos más adversos.


 (
(