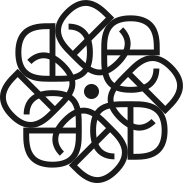Revista Intervalo

Gracias a la reciente publicación de La ley de Heisenberg, de Ida Vitale (Ampersand, 2025), Gabriela Borrelli indaga en ciertas formas de leer y en las poetas del «pequeño país vintage», es decir, Uruguay. Notas en torno al «principio de incertidumbre de toda lectura, sus inciertas e impredecibles conexiones, los mapas absolutamente personales y, a la vez, compartidos de las cosas que leemos, a veces, a nuevo».

Borges recurre a la figura mítica de la abuela y Jaime Roos renueva el gesto en el tema Victoria Abaracón. Pero siempre hay un desplazamiento, y según José «Baja sobre ella la condena de las antiguas épicas homéricas y lo que podría ser una maniobra del coraje en busca de un varón “otro” también la perfila como una taimada deseante que no reconoce otra cosa que su libido en llamas». Una lectura que acerca diferentes puntos de una tradición rioplatense.

«En la narración de Oreja madre el proceso de reelaboración identitaria, el duelo y la reflexión viene intercalado con la experiencia del trabajo territorial»: Andrés León Miche reseña el libro de Dani Zelko (Caja Negra, 2025) y discurre sobre una escritura que se nutre, entre otros procedimientos, de la escucha, real o imaginada, como manera de pensar a los demás.

«Y el tiempo, como un fuego que consume nuestros deseos, exige de todo nuestro ser para estar ahí, para devenir tiempo consciente, para devenir seres simbólicos flotando en los mares del reloj»: un nuevo ensayo del dúo AniMale sobre la lentitud en tanto cualidad para nuevas formas artísticas. En nuestra época de crisis, el potencial del arte en tanto pregunta acerca de la relación que entablamos con los seres y el tiempo.

«Es curioso que los tres libros que elegí sean de narrativa. Pero, pensándolo bien, los tres tienen esa intensificación en la lengua, ese trabajo libre de la forma, ese juego con el espacio de la página, esa música desconocida, esa refundación, que trae consigo la poesía»: la escritora argentina Mercedes Halfon, quien estará dando un taller en Escaramuza en julio, escribe sobre los libros de su vida.


¿Es un bosque una ciudad? ¿Es la selva un jardín? ¿Cómo pensar la naturaleza en tanto arquitectura o infraestructura? Para este 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, Javier Uriarte reseña La naturaleza política de la selva, de Paulo Tavares (Caja Negra, 2024), y afirma que estas preguntas sean tal vez las más originales, estimulantes y provocadoras que propone el libro.

Llenos de deseo, dolor, lujuria, deformidad y desparpajo, los cuerpos, construidos de manera magistral, juegan un papel fundante en las novelas de Aurora Venturini. José empieza por analizar el cuerpo anciano y sufriente, pero lujurioso y perturbadoramente autorreferencial, de Los rieles, pasa por los cuerpos violentados de Las primas y remata estos «Faroles» con los cuerpos gozantes de Nosotros los Caserta. Además de convencernos de la unicidad de Venturini, encuentra modulaciones del deseo a través de cuerpos siempre disímiles y una prosa sin medias tintas.

Desde los libros idealizados de la infancia a los descubrimientos decisivos de la adolescencia, Horacio Cavallo rememora qué lecturas lo fueron marcando en un camino que incluye, claro, la escritura. Además, como reconoce, surgen líneas para interpretar su propio universo de afinidades: «Está a la vista que mis intereses iban por la literatura del Río de la Plata, o del sur americano».

El 27 de enero de 1938 se encontraron Juana de Ibarbourou, Gabriela Mistral y Alfonsina Storni en Montevideo, en lo que fue una cumbre ligada a afinidades que ya existían: «Ellas mismas tejieron esos lazos: cartas, colaboraciones, invitaciones, artículos, saludos, todas esas formas que también toma lo literario para perdurar. Adulaciones más o menos genuinas, intercambio de pareceres, y un referente común: Delmira Agustini».

Un poema de Residencia en la Tierra, de Neruda, le sirve a Roberto Appratto para analizar las dificultades de leer y escribir versos. Así, conmemoramos el Día Mundial de la Poesía con notas que son un intento de descifrar un modo discursivo muy particular y con «modos de expresión que no pueden simplificarse a riesgo de perder el sentido del lenguaje poético».

Las novelas contemporáneas Carnada, Panza de burro y Cometierra, aunque distintas entre sí, comparten protagonistas mujeres y muy jóvenes. Y todas son poderosamente sugerentes en cuanto a sonidos se refiere. El músico Ismael Collazo nos ofrece una reseña de cada una de estas obras por medio de piezas sonoras tan extrañas como evocativas. Expande, así, la lectura de tres novelas claves de nuestras letras.


 (
(