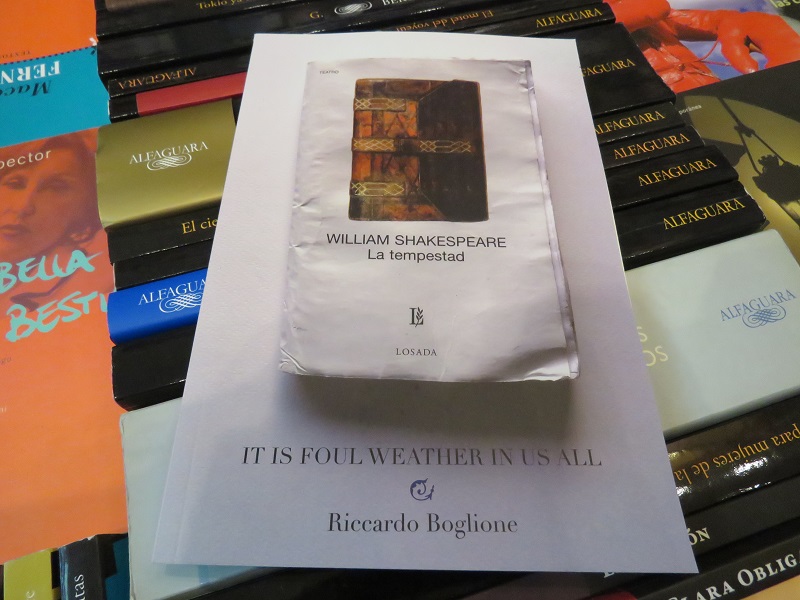letras que perduran
El tiempo me mantuvo verde y moribundo / aunque canté en mis cadenas como el mar: Dylan Thomas
Por Francisco Álvez Francese / Miércoles 21 de noviembre de 2018

Con una poesía que se vuelve una fuerza que lo supera, Dylan Thomas dejó en su corta vida una obra para deleitar a cualquier lector atemporal. Francisco Álvez Francese repasa algunos de sus juegos de palabras más potentes, que se encuentran tanto en la prosa como en la poesía, y le rinde homenaje en estas líneas.
Cuando Dylan Thomas murió el 9 de noviembre de 1953, en New York, estaba, a los treinta y nueve años, en la cima de su carrera. Alcohólico y de vida bohemia, se convirtió pronto en un mito que, como todo mito, dejó casi completamente en sombras a su obra y despertó pasiones entre los detractores y los fieles. Ubicado con algunos reparos entre los segundos, el poeta Robert Lowell fue quien dio con la fórmula más feliz para leer su poesía, que según el norteamericano puede disfrutarse sin necesariamente ser comprendida.
Acaso porque tenía un oído finísimo y manejaba con admirable soltura los distintos metros del verso inglés, Thomas prefirió la música (lo que Pound llamó melopoeia) al sentido. Sus poemas, y también su prosa, fluyen por eso con una cadencia exquisita, muchas veces sostenida en generosas enumeraciones que se pierden hasta el vértigo, como la famosa lista de regalos del pasado en «La Navidad para un niño en Gales», que la editorial española Nórdica publicó en 2010 en edición bilingüe e ilustrada.
Lo cierto es que la lectura de ese cuento por su autor, grabada en 1952, tiene tal potencia que apenas importa entender lo que se dice: la voz expresiva de Thomas, su acento galés, el meditado uso del silencio, suenan como una larga canción, un villancico tormentoso y evocador. La concentrada narración está repleta de felices hallazgos del lenguaje, que capturan la subjetividad infantil (para ver esto una frase alcanza: hablando de las «nieves eternas», el narrador aclara entre guiones «eternas desde el miércoles») y hacen patente la habilidad del poeta para crear ritmos envolventes, su preocupación por el tono y el equilibrio entre imágenes y sonidos. En algunos pasajes de raro lirismo, en efecto, ese juego con el idioma se dobla en una secuencia plástica que remite al lector a un pasado primitivo y soñado, casi como en un cuadro surrealista, y echa luz sobre uno de los centros de la poesía de Thomas, es decir su relación estrecha con la muerte, que surge como una voz aplastada pero insistente y logra abrirse paso entre el murmullo constante de los vivos.
En versos tempranos, el yo lírico, que se identifica con la figura de Cristo, dice: «Mi garganta conoció la sed antes que la estructura / de piel y venas en torno al pozo, / donde palabras y agua se entremezclan / y persisten hasta que la sangre se pone fea; / mi corazón conoció el amor, mi barriga el hambre; / olí al gusano en mis heces». El irlandés Seamus Heaney, que admiraba este poema, medita en su ensayo Dylan The Durable? sobre la palabra heces (stool en el original) que, aunque no le gusta, entiende en su contexto. Porque, como concluye Heaney, el poeta está trabajando con el lenguaje, no eligiendo las palabras, sino chocándose contra ellas, encontrándolas de golpe.
Así, del mismo modo en que el narrador del cuento navideño menciona las «voces distantes» que escucha a veces antes de dormir, Thomas parece enfrentarse a la poesía, como lo hacía el artista romántico, como a una fuerza que lo supera, que entra sin aviso en su espacio íntimo. Y en esa contienda es que a veces los versos caen o lo subyugan y el poeta se parece (la metáfora es de Heaney) a un fisicoculturista, más proclive a la redundancia que a la intensidad.
No obstante, son esas estrofas o párrafos de cuidada orfebrería (o incluso ese verso perfecto que, como dice Lowell, justifica un texto endeble como «La muerte no tendrá dominio»), los que importan ahora. Me refiero, por citar solo un puñado, a páginas virtuosas y ya clásicas como «No vayas dócil a esa buena noche», «Yace tranquilo, duerme en paz» (ambas hechas canción por el también galés John Cale) u «Oh, hazme una máscara», en las que la guerra, el amor y la pérdida ocupan el oscuro centro, del que esas piezas obtienen toda su fuerza; pero también a algunas menos citadas, como «Poema en octubre» o «El jorobado en el parque», en el que se encuentra la estrofa: «Y el viejo perro adormilado / solo entre enfermeras y cisnes, / mientras los niños en los sauces / hacían saltar los tigres de sus ojos / para que rugieran en la rocalla / y los bosques estaban azules de marineros».
Es ahí —en esos poemas, en varios de sus cuentos, en las piezas grabadas para la BBC (la ya mencionada, por supuesto, pero también el radiodrama Bajo el bosque lácteo, de 1954)—, entonces, que la voz de Thomas, nacida al borde de las gélidas aguas de la bahía de Swansea, nos atrapa y habita.


 (
(