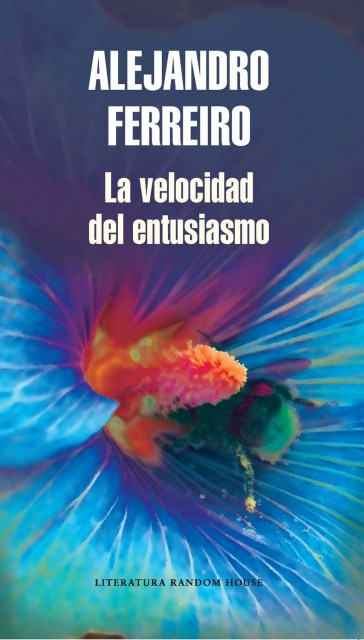difusión
Un fragmento de «La velocidad del entusiasmo», de Alejandro Ferreiro
Por Alejandro Ferreiro / Viernes 15 de diciembre de 2017

Alejandro Ferreiro nación en Montevideo, en 1968. Ha publicado seis novelas antes de La velocidad del entusiasmo: Portland, Algo que flota, Todo lo quieto sueña moverse, Lo que se olvida también se gana, El arte del parpadeo y Pavura.
Tres libros de poesía: Nos persigue la humedad y otras filtraciones, Historia natural del silencio y Catálogo incompleto de ideas truncas y otras mascotas que no llegaste a conocer.
Dos libros para niños: Todos nos equivocamos y Lo que hacemos cuando nadie nos ve.
ANÉCDOTA SIN LUGAR EXACTO EN ESTE LIBRO:
El primer día en que Güilmar salió de su casa solo, sin mayor responsable a su cargo, sin miradas vigilantes y confianza propia para estrenar, ese día fue también el último en que el muchachito que era Güilmar pudo amanecer en su casa.
Porque al regreso del primer paseo en bicicleta, del recorrido aleatorio bajo su entera responsabilidad de preadolescente con independencia, de los trece años que habilitan la ilusión de una futura emancipación, ese día, el de la inauguración del individuo, al regreso a su casa, luego de la hora y media pactada con sus padres, al regreso, al momento del reintegro, entonces, ocurrió la distorsión: la casa de la familia Jimaraes había desparecido.
Hay hechos determinantes en la vida de una persona que tejen y articulan lo que se podría definir como el destino de alguien. En ese momento, el protagonista del episodio internaliza con exactitud lo que quiere ser en la vida, aunque para serlo definitivamente deba elegir todos los días de nuevo.
Hay cosas que constituyen, unas por presencia y otras por desaparición, un nuevo mundo incómodo pero tal vez más bello que ningún otro mundo que no contenga ese modo de conocimiento que se manifiesta internamente en esos accidentes benevolentes y temibles que se constatan casi como manifestaciones estéticas que nos definen para siempre. Pero ese «siempre» debe ser perseguido justamente sin reparos y sin bajar los brazos.
Para Güilmar, toda pregunta, todas esas preguntas que se agolparon en su frente rebotaron vibrantes por todo su cuerpo, esa caja frágil que casi estalla ante la evidencia que le sacudía con apabullante novedad. La casa del dentista aparecía ahora junto a la subestación de energía eléctrica de la empresa estatal del país. Luego, ¿dónde estaba su casa? ¿Cómo podía ser que ya no ocupara su lugar que, ciertamente, era más grande que cualquiera del que ocupaban sus vecinas?
Todas las posibilidades, a saber: hundimiento, evaporación, elevación, descomposición, invisibilidad, imbecilidad y un montón de relaciones más, sonaban de cualquier manera exageradas. Incluso imposibles.
Pero la casa no estaba.
La respiración se acortó, se acortó, se acotó. Los buches de oxígeno eran evidentes, la respiración se hizo intensa, emotiva, una defensa que daban ganas de llorar, algo muy triste. Algo que no se puede poner en palabras porque no existen palabras tan tristes, ni siquiera combinadas.
Al menos eso pensaba Güilmar; que pensaba mucho, que pensaba poco, que no podía pensar.
Girar la cabeza para encontrar a alguien conocido: un vecino, compañero, comerciante amigo, referente que ayude a ordenar lo confuso. Girar la cabeza como un girasol que busca algo que le otorgue sentido al momento. Un dato que permita calibrar, una sobra que permita deducir un eco, un lazo del que agarrarse con descuido.
Girar la cabeza y volver a girarla.
Ahora no está. Ahora no está.
Y ahora tampoco.
Güilmar procede con cautela. No quiere que lo noten. Está aterrado y no sabe por qué algo tan natural como el pavor que lo cerca pueda ser también vergonzoso. Supone que algo está mal en él, cuando lo que está mal se registra en el exterior suyo. Su casa desapareció, pero aun para quien no la haya visto antes será imposible de creer que falta una casa entre esas dos construcciones.
Güilmar no se repone aún, pasan los minutos, ¿los segundos?
Pasa Pitia*, la hija del dentista.
A la que nunca pudo mirar a los ojos por vergüenza.
Ella es un año mayor, pero la cercanía que los regula no se parece a nada cercano.
*Pitia era muy extrovertida y abría la boca por demás.
Iba de sacerdotisa por el mundo, o algo así. Un día en la feria barrial la escucharon decir: Les aconsejo que no abran la boca del odre hasta que encuentren la casa perdida, pues si no, un día, morirán de pena.
La velocidad del entusiasmo
Ferreiro, Alejandro
Literatura Random House (2017)
Páginas: 221
UYU 450


 (
(