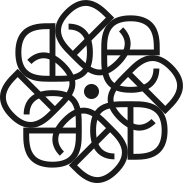Novelas de mundos
A treinta minutos por segundo: entrevista a Gustavo Faverón Patriau
Por Rafael Rey / Sábado 04 de octubre de 2025

-
Su primera novela fue El Anticuario (2010), pero no fue hasta la segunda, Vivir Abajo (2019), que la obra del escritor peruano Gustavo Faverón Patriau (1966) comenzó a leerse con la convicción de estar frente a uno de los autores más importantes, al menos, de lo que va de este siglo. La reciente publicación de Minimosca (2024), su tercera novela, no hace más que confirmarlo.
Inclasificable, la literatura torrencial, cinéfila, de Faverón Patriau está compuesta de personajes que rozan el delirio o la cordura, que narran historias que quizás solo imaginaron o que ocurren en sus sueños, o que quizás nunca ocurrieron, pero siguen fijas en la memoria y marcan el presente de cada uno de ellos; historias que se multiplican, se cruzan, se superponen, en un laberinto espacio-temporal del que nadie —en especial el lector— parece poder salir.
Con influencias marcadas, explícitas, de Borges y de Bolaño, Faverón Patriau expande el alcance de las obras de sus principales referentes, con una voz propia con la potencia suficiente como para ser, hoy, quien marque el camino que otros comenzaron a trazar décadas atrás.
Doctor en Literaturas Hispanas por la Universidad de Cornell, Faverón Patriau ha escrito también varios ensayos, entre ellos El orden del Aleph (2021), y actualmente dirige el Departamento de Literaturas y Lenguas Romances en el Bowdoin College, en la ciudad estadounidense de Brunswick, donde reside.
Sus tres novelas y algunos de sus ensayos han sido publicados por la editorial española Candaya.
Escribiste Vivir abajo en tres meses y Minimosca en tres años. ¿Hubo algún cambio en tu manera de trabajar que modificara tanto el tiempo de escritura de uno y otro libro?
No, en verdad fueron bastante similares, solamente que en Vivir abajo ciertas partes del libro las tenía escritas desde hacía mucho. Y pasé bastante tiempo dándole vueltas a la idea y a cómo terminar de construir la novela, porque eran dos relatos que no tenían conexión originalmente. Por un lado era un pequeño cuento, que tenía que ver con la noche en la que este hombre —un americano, militar retirado, que había sido torturador—, siendo niño conoció a Robert Frost. Y luego tenía otro cuento que era acerca de un muchacho americano que llegaba a Lima para cometer un crimen. Y luego se me ocurrió, simplemente para convertirlos en una historia, que uno fuera el hijo del otro. Y luego pasé mucho tiempo pensando en cómo conectarlos, hasta que hubo un verano en que tenía mucho tiempo libre y me pasé tres meses escribiendo eso. El proceso duró años, pero el 90 por ciento del texto lo escribí en ese tiempo. Hay periodos en los que yo puedo pasar meses simplemente pensando en algo y luego días en que escribo 16 horas y mantengo ese ritmo por dos o tres meses. Yo puedo escribir mucho y, curiosamente, cuando me pasa eso, además, no tengo como horas en blanco. O sea, puedo escribir 10, 12, 14 horas y estoy escribiendo en verdad todo el tiempo. Me paro para almorzar o para cenar y ya. Cuando llegan esos momentos produzco un montón. Son procesos bien similares. Lo que pasa es que en el caso de Minimosca fue como un mes cada año durante tres o cuatro años y Vivir abajo fue más como dos pequeñas cosas y luego el 90 por ciento al final.
Minimosca dialoga con Vivir abajo. La estructura, el tema y también los personajes. Cuándo estabas con Vivir abajo, ¿ya tenías pensado que esos personajes siguieran en una futura novela o fue algo que se te ocurrió ya escribiendo Minimosca?
No fue casual, pero no fue un plan. Cuando terminé Vivir abajo no tenía ninguna intención de que ningún personaje reapareciera en otro libro. Y en Minimosca llegó un momento en el que escribí un diálogo entre dos personajes anónimos, dos personajes más o menos misteriosos, un diálogo como el del Gordo y el Flaco, pero hablando de cosas terribles sobre la política latinoamericana. Y después me di cuenta de que era un tono muy parecido al de los policías paraguayos, Orpo y Kripo. George y Raimunda son personajes tan centrales en Vivir abajo que tampoco me parecía que regresaran como en un cameo, digamos. Me parecía que debían regresar con fuerza, con densidad. Pero me fui dando cuenta poco a poco de que, en verdad, el momento en que termina Vivir abajo para ellos dos es perfectamente como el comienzo de otra historia. Están en un país distinto, rodeados de gente que no conocen, pero con la conciencia de los crímenes que han cometido y los crímenes que han sufrido en los años anteriores. Y así es como regresó, pero no era el proyecto, digamos. A veces me siento a escribir sin tener ninguna idea. Lo que tengo es simplemente un párrafo, una frase o se me ocurre algo que sería una buena manera de comenzar y veo cómo se conecta con lo demás. Esa es una cosa que a veces es difícil para mí de explicar e incluso a otros escritores, porque no entienden por qué me meto en un problema así [risas].
¿Y la estructura de novela? ¿También la vas armando durante la escritura?
Va comenzando a construirse durante la escritura. No la tengo antes. En algún momento aparece y se va haciendo un poco más clara, pero, si te soy sincero, se vuelve del todo clara para mí cuando estoy ya escribiendo el final de la novela. Y entonces lo que hago es regresar al principio. Y en el caso de Minimosca, escribí toda la novela hasta el final y luego escribí la primera parte. Pero ya habiendo escrito todo el resto de la novela, la primera parte la pude escribir sabiendo todo lo que venía después, sabiendo en qué dirección voy a ir llevándola. No me gusta como empujar una historia para que vaya en una dirección simplemente porque yo quiero que pase esto; me gusta más ver en relación con qué personaje tiene más sentido una cierta historia.
Uno de los temas de tu obra es la memoria o, más bien, cómo se narra la memoria, cómo se recuerda el pasado y qué impacto tiene ese pasado en el presente de los personajes. Pero a su vez eso está mezclado con la memoria histórica de la región, con esto que llamamos el «pasado reciente», que es muy importante en América Latina. ¿Fue intencional, digamos, políticamente, o fue más bien un recurso que te servía para meterte en estos temas?
Yo creo que no fue solamente un recurso, pero no era una idea, no era la idea central originalmente y yo creo que por eso es que Minimosca es un poco menos política que Vivir abajo. En esta última, la historia política de América Latina se fue imponiendo sola. Para mí su tema central eran las relaciones de padres con hijos, pero el peso de la historia, el hecho de que lo que tenía eran dos pequeños cuentos y un cuento era sobre un torturador y el otro era sobre un hijo lleno de traumas producto de ser el hijo de ese torturador y las conexiones… tampoco había sido mi plan que el torturador fuera americano y los torturados fueran latinoamericanos, simplemente así era el cuento, pero luego eso se volvió obviamente muy importante dentro de la narración y no podía eludir el hecho de que, casi sin querer, había puesto sobre la mesa, como tema, las relaciones norte-sur en las Américas y más todavía porque había personajes del Cono Sur. Pero todo eso llegó casualmente, porque por una cuestión cronológica, digamos, para un militar americano que se ha vuelto un torturador en los años 70, el escenario natural para ejercer su profesión era el Cono Sur en las dictaduras, entonces se fue volviendo una especie de novela sobre la Operación Cóndor, en cierta forma, que no era mi intención original. Y en parte Minimosca viene de mi interés por retomar el tema de las relaciones de padres e hijos y yo creo que en esta novela el peso de lo político sigue presente, pero es menor y tampoco estrictamente latinoamericano.
Fuiste amigo de Vargas Llosa, hablaste muy bien de él cuando murió y lo defendiste de algunos ataques, en particular por sus posturas políticas. ¿Lo has leído últimamente? ¿Lo seguís leyendo? ¿Volvés a alguno de sus libros?
La penúltima novela que él escribió me pareció una buena novela, Tiempos recios. Eso ya fue hace unos seis o siete años. Después escribió una novela más, pero ya bajo el efecto de la enfermedad, ya no era la novela del Vargas Llosa que uno había leído antes. ¿Regresar a sus libros? No en los últimos, últimos años, salvo por un par de libros que leo de vez en cuando, porque son parte de los cursos que enseño en la universidad: La ciudad y los perros o «Los cachorros», que de hecho he leído hace unas semanas, para una clase. La fiesta del chivo, Conversación en la catedral, La casa verde y La guerra del fin del mundo son libros que podría leer en cualquier momento, los podría leer mañana. Y son libros que me siguen pareciendo increíblemente admirables, como construcción de ficción, pero también como plan intelectual. Pero en parte es porque representan una forma de novela que a mí me parece admirable, pero al mismo tiempo me parece imposible. Siempre me ha dado la impresión de que escribir ciertas novelas que escribieron algunos escritores del boom, Cien años de soledad; La casa verde; La guerra del fin del mundo; Yo, el supremo; El obsceno pájaro de la noche, las famosas novelas totales del boom, me impresiona terriblemente que alguien pueda de verdad sentarse a proyectar que va a escribir eso. Yo sería incapaz de decir, «bueno, voy a escribir Cien años de soledad». Pero también uno las lee y se da cuenta de que tiene que haber sido así. No porque sean buenas, malas, porque al final, retrospectivamente, te parezca que la estructura de estas novelas es genial, sino porque te das cuenta de que han sido proyectadas como: «voy a describir un mundo desde el momento en que ese mundo es fundado hasta el momento en que ese mundo desaparece. Voy a escribir la historia universal de ese mundo». O sea, Cien años de soledad termina en el momento en que muere el último miembro de la familia, La guerra del fin del mundo termina en el momento en que muere el último sublevado de la rebelión de Canudos. Pero, al mismo tiempo, me da la impresión de que eso solamente lo puedes hacer cuando tienes una confianza tal en tu visión del mundo, que crees que tienes ese sustento ideológico que te autoriza a construir este gran discurso, esta gran explicación de así es el mundo. Y luego de ahí viene un peligro intelectual para los lectores, que es cuando uno lee Cien años de soledad y dice, «OK, esto es un mundo completo y explicado por completo», uno no se da cuenta de que ahí hay un pase mágico, que García Márquez no está explicando nuestro mundo, está explicando el mundo de esa ficción, y que La guerra del fin del mundo es una gran explicación de La guerra del fin del mundo o La guerra y la paz es una gran explicación de La guerra y la paz, no necesariamente es una gran explicación de Europa en el siglo XIX. Pero al final uno siempre tiende a hacer eso, uno lee El tambor de hojalata y dice, «esta novela es tan buena y propone una explicación para la historia alemana del siglo XX, que debe ser la explicación de la historia alemana del siglo XX». Yo sé que nadie está tan loco como para pensar que Vivir abajo, por ejemplo, es la explicación de la historia de América Latina del siglo XX, pero si alguien lo pensara me sentiría frustrado, correría a decirle «no, no es así». De hecho, incluso la novela misma está tratando de decirte: «yo no soy una buena explicación de mí misma, ni siquiera cuadro con mis propios datos».
Tenés un artículo académico en el que afirmás que en «La gallina degollada», de Horacio Quiroga, los cuatro hermanos se comen a la hermana. ¿Cómo llegaste a esa conclusión y por qué crees, como dice el título del artículo, que nos negamos a imaginar ese final?
Lo primero que tengo que decir es que yo siempre he creído eso, yo no he tenido que llegar a eso. Yo leí ese cuento y recuerdo que mi primera impresión fue: «se comieron a su hermana, ¿por qué?». Para mí es bien evidente, ¿no? Pues están los hermanos; después de toda la construcción de esta metáfora, lo único que han aprendido a hacer en su vida es masticar y deglutir y salivan cada vez que la cocinera comienza a matar la gallina. Y en la última escena, cuando se acercan con la hermana, la descripción del narrador es, «los ojos llenos de gula», y las babas cayéndoles mientras se acercan; luego hay una elipsis, pero para mí siempre ha sido bien claro. Y siempre me ha resultado bien interesante el hecho de que muchos lectores, súper agudos y despiertos, de los que yo siempre confío mucho como lectores, no lo ven. Y que me lo discuten. Me parece interesante, porque me parece que es una instancia en la que tú casi como que puedes poner una prueba: así es como funciona el tema del tabú. Es como un ejemplo perfecto de en qué medida tu comprensión de una obra literaria o de una obra de arte en general está limitada por las cosas que tú quieres aceptar haber percibido y las cosas que no quieres aceptar haber percibido, las cosas que tu mente no prefiere, las cosas que tu mente elimina, digamos, para conservar, no sé, tu cordura o tu tranquilidad o lo que fuera.
En algunas entrevistas nombraste a Felisberto Hernández, también a Quiroga, creo que a Levrero. ¿Qué otros autores uruguayos conoces, o te interesan, o has leído?
Levrero, Quiroga, Felisberto Hernández, esos son los tres. Y Onetti, ¿no? Armonía Somers me gusta muchísimo. Son los escritores que vuelvo a leer. Hace poco estaba leyendo «Muerte por alacrán», por ejemplo. Me parece un cuento espectacular. O La mujer desnuda. No sé, todo ese canon enloquecido uruguayo, que es tan raro [risas]. Los escritores que en algún otro lugar del mundo habrían sido el margen, en Uruguay son como el centro. Eso siempre me ha parecido... incluso en Argentina también, ¿no? No es que quiera reducir Uruguay y Argentina a la misma cosa, pero incluso en Argentina también pasa eso. Uno tiene la impresión de que Borges no es necesariamente alguien que se hubiera vuelto tan centro del canon tan fácilmente en Francia, en Alemania. Con los cuentos que escribió hubiera sido un escritor canónico en cualquier lugar del planeta, pero volverse como el centro del canon, que tres generaciones después los escritores todavía estén reescribiendo a un escritor tan raro. Un escritor que además construyó su tradición personal leyendo a los raros. Cada vez que él te habla de un escritor americano, un escritor inglés que le parece central, son escritores que en verdad en Inglaterra, en Estados Unidos, son obviamente reconocidos como grandes escritores, pero son también reconocidos como muy extraños. Pero en Argentina y en Uruguay, esos escritores extraños ocupan un lugar tan central en el canon que siempre me ha parecido muy atractiva la idea. Onetti es un escritor muy raro. Es muy extraño.
¿Raro en qué sentido?
Ya ves, no te das cuenta porque eres uruguayo [risas]. Pero es un escritor extraño. Es un escritor oscuro. Es bien idiosincrásico. Es muy distinto. Cuando tú haces una línea cronológica de Onetti y de qué se está escribiendo en Perú, en Argentina, en Colombia, en los mismos años, Onetti es como si estuviera en otro planeta.
No le afecta el entorno.
Claro. Y también, bueno, también en dimensiones distintas, gente como Quiroga, como Felisberto Hernández, no son exactamente como Arlt, digamos, son un poco más extrañas. Esa cuestión de la locura, la animalidad, esa atracción por la ferocidad, por ciertas formas de violencia psicológica, pero también en Onetti. Uno lee cosas como Bienvenido, Bob. O El infierno tan temido. ¿Qué clase de psicópata puede imaginar eso? Hay una especie como de perversidad, pero melancólica, ¿no? Los elementos que forman la imaginación de Onetti son cosas que uno normalmente no encuentra dentro de un mismo texto. Es una cuestión muy humanista al lado de una cosa tan increíblemente perversa. Y uno puede pensar en un gran escritor humanista o un gran escritor perverso, pero es diferente pensar en uno que es todo al mismo tiempo. Y eso pasa un poco también con Quiroga, por ejemplo, o con Felisberto Hernández.


 (
(