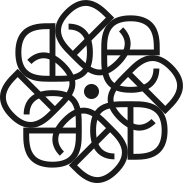En el nombre de una abuela
Faroles del deseo: Victoria Abaracón, compadrita (y cuchillera)
Por José Arenas / Viernes 22 de agosto de 2025

-
Borges recurre a la figura mítica de la abuela y Jaime Roos renueva el gesto en el tema Victoria Abaracón. Pero siempre hay un desplazamiento, y según José «Baja sobre ella la condena de las antiguas épicas homéricas y lo que podría ser una maniobra del coraje en busca de un varón “otro” también la perfila como una taimada deseante que no reconoce otra cosa que su libido en llamas». Una lectura que acerca diferentes puntos de una tradición rioplatense.
Es un gesto borgiano recurrir a los lazos sanguíneos del pasado para construir un mito propio. El autor argentino nunca dejó de recordarnos su linaje heroico o maldito en personajes —algunos más cercanos que otros— como Francisco Borges, Isidoro Suárez, Francisco Narciso de Laprida y Juan Crisóstomo Lafinur, ni desdeñó siquiera el corrillo que pudiera haber armado la historia en torno a los sucedidos mentados por su abuela, su padre u otros mayores, amigos y asiduos visitantes de la familia Borges, como Evaristo Carriego o Almafuerte.
Decir «en el nombre de mi abuela» es influencia borgiana. Pero si, además, se le agrega el «está escrita una canción», la lírica del tema se suscribe a esa constelación de ideas mitológicas que el autor de El hacedor manejaba. La canción no la ha escrito la voz que habla y empuña la guitarra; a Victoria Abaracón la escribieron el tiempo, las mentas, sus rasgos vagos, la leyenda. Jaime Roos recrea una fórmula al estilo Borges para retratar un mito que le pertenece: su abuela, una mujer fantasma, una compadrita.
De ella sabemos su nombre, esencia fundamental para la recreación de una mitología íntima, así como lo serán los nombres de Jacinto Chiclana, Nicolás Paredes o Juan Muraña en la obstinación barrial y viril que Borges crea en su poesía y en varios de sus relatos o artículos al servicio del alma legendaria de los compadritos. Jaime Roos, sin embargo, elige a su abuela.
La figura del heroico abuelo entreverado en tropas independentistas se troca por una mujer misteriosa que, a la vez que propia y cercana, se difumina en las nieblas desconocidas de la lejanía. «Eso es todo lo que saben» dirá la canción en un par de ocasiones generando una distancia temporal, geográfica y afectiva. Victoria Abaracón ya no existe en el mismo tiempo que su nieto más que a través de la evocación, las referencias orales de su aspecto y de algunos episodios de su vida. Será Tacuarembó la tierra elegida para situarla en medio del incierto rumbo de su leyenda —igual que la tierra de Benjamín Otálora— y la voz de su nieto parecerá ajena a un compromiso afectivo con una presencia familiar. La mujer es más leyenda que sangre. Nadie ha escrito una canción, la canción «está escrita», se materializó producto del enigma, y no se conoce nada sobre una abuela sino que son unos «ellos» los que saben sobre la mujer que acaso hubiera podido existir.
A diferencia de los compadritos de Borges, de los que solamente conocemos su ethos y si sabemos alguna seña particular es mínima (altura, uso de una prenda o artefacto, un gesto, una cicatriz), la compadrita tacuaremboense que crea la canción de Roos suelta una silueta en el pentagrama para que se sepa algo de ella, aunque tampoco demasiado.
Ya se sabe que las leyendas y las mitologías se basan más bien en lo que pueda librarse a las diferentes lenguas elucubrando historias, que en las certezas. Por un lado, el cuerpo de Victoria Abaracón emerge a través de algunos rumores: mestiza de luto, bastón, crenchas afiladas, paso chueco —«de escorpión», se agrega en una comparación que parece ser estética y que guarda cuidadosa línea ética—, mujer centenaria. La leyenda se basa en lo que dicen, creando una polvareda de conocimiento popular sobre una figura sabida a la vez que difusa, como la de una abuela fantasma de la que han surgido estos versos amilongados en balada.
Por otra parte, los elementos biográficos la sitúan en Tacuarembó, al norte del Uruguay, hermana de tres muertos, militante del Partido Nacional —dicho que remite a la tradición oral en base a la cual se construyen los versos cantables del tema: «dicen que era de los blancos»—. Otra vez, un elemento que trae sobre la canción una forma de herencia en lo que se refiere a la figura pero también a la forma en que se hace patente la figura.
Como en los compadritos de Borges, en la canción de Roos se crean frases que remiten al mundo de lo contado y lo cantado. Así se contagia lo mítico. Borges dirá «traiga cuentos la guitarra», Roos hará lo suyo con «está escrita una canción». Contagios de la versificación cantada de las epopeyas, Victoria Abaracón es un personaje que viene de las voces confusas en las que se construye la patria.
Una ética sexual y acompadrada convierte a la protagonista en una mujer cuchillera, una muestra del estereotipo que deviene de La Moreira, el personaje rioplatense de la mujer con el cuchillo en la liga. Si bien no se dan detalles del asesinato que se le achaca a la abuela de la canción ni sabemos dónde llevaba el puñal o por qué mató a su marido, la sexualidad viva de Victoria —«¡Araca, Victoria!», diría Enrique Santos Discépolo explotando la semántica de triunfo del nombre— emerge en el verso que la ubica con otro hombre inmediatamente después de acusarla de asesina. Contracara de los asexuados Manuel Flores, Alejo Albornoz o Juan Muraña que menta Jorge Luis Borges en sus milongas, Victoria Abaracón hace un canje y su nombre resiste el paso del tiempo no por su ética valiente, sino por su deseo ardiente. Baja sobre ella la condena de las antiguas épicas homéricas y lo que podría ser una maniobra del coraje en busca de un varón «otro», también la perfila como una taimada deseante que no reconoce otra cosa que su libido en llamas.
De todas maneras, las habladurías no dañaron a la mujer escorpión; por el contrario, su sexualidad con filo la hizo atravesar el tiempo a grupa del canto. Como en la literatura gauchesca, Victoria revive en el poeta que la recuerda. Aquí se pone a cantar la feminidad legendaria, por eso el final no evoca a Victoria Abaracón a secas sino a Doña Victoria Abaracón, elevada una vez que su historia se cuenta.
Las demás tramas
Para que el horror sea perfecto, Alejo Albornoz, acosado en una esquina por los tres impacientes puñales de los sargentos a los que les debe varios delitos, descubre entre las caras y los aceros el rostro de alguno de sus amigos y ya no se defiende. Guarda espectral silencio y su rostro no se mueve. Borges recoge la última escena en una de sus milongas de biografía apócrifa.
Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías; casi un siglo después, en el norte de la República Oriental, un paisano es agredido por anónimo puñal y, al caer, reconoce a una mujer que acaso amó en momentos de débil soledad. Le dice con manso enojo y lenta sorpresa (estas palabras hay que oírlas, no leerlas):
—¡Pero, che! Lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena.


 (
(