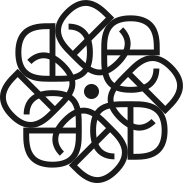Taxonomía de la frescura
Por Macarena Langleib / Lunes 05 de mayo de 2025

Raphaelle Peale, «Melons and Morning Glories» (1813), Smithsonian American Art Museum
Se sabe que algunos frutos convivieron con los dinosaurios. Casi todos cambiaron de forma y de color, y muchos están siendo modificados para sobrevivir o recuperar su sabor. De la uva al mango, de la cereza a la chirimoya, en Frutologías (Taurus, 2024) el periodista argentino Federico Kukso les saca el jugo a todos ellos. Migración, implicancias, patentes, leyendas y disputas en torno a estos seductores alimentos.
Despuntaba una prometedora cena de pasos con un chardonnay impagable (para esta firmante), cuando me atreví a compararlo con el durazno blanco. «¿Cuándo probaste durazno blanco?», retrucó con sorna la sommelière de la mesa. Acusé recibo del aire de farsa que me envolvía desempolvando una imagen de la infancia. La nota de cata tenía línea directa a una lista pegada de la heladera hogareña, donde cada jueves mi madre guardaba un colorido botín de estación, que previamente lavaba, contaba y dividía entre los integrantes de la casa. Fue su salomónica manera de zanjar las peleas entre hermanos, ladrones de ocasión de damascos, pelones, frutillas, cerezas, moras, kiwis, higos, ciruelas... duraznos (eventualmente blancos). El número exacto de porciones que podía comer cada uno variaba semana a semana, aunque la lista era una cuestión veraniega, fugaz como la temporada de esas frutas incapaces de aburrirnos ni llenarnos, como sí lograban hacerlo las insulsas peras, las omnipresentes manzanas, el jugo de naranja que creíamos nacido en el vaso de desayuno.
El jueves era día de feria, lo sabíamos, y se apoderaba de esos niños una pulsión pavloviana, o mejor dicho, marosiana: «Me vino un deseo misterioso de ver fruta, de comer fruta; y salí a la selva de la casa». Amanda Berenguer en Identidad de ciertas frutas lo describió a su modo: «Repartir la sandía – me dije-/ es repartir una siesta de verano/ una estación con vidrieras rojas/ y desierta/ una cueva verde habitada por la sed».
Menos poéticos y más concretos, una sección de bebedores sostendrá sin temor a equivocarse, que el vino tiene gusto a uva, y punto. Suscribirían, seguramente, la anécdota referida por Jean Anthelme Brillat-Savarin en su Fisiología del gusto (1825): «A un hombre aficionado al vino le ofrecieron uvas como postre después de cenar. "Muchas gracias", dijo, apartando el plato. "No estoy acostumbrado a tomar el vino en pastillas"».
Es el periodista Federico Kukso (Buenos Aires, 1979) quien cita a Savarin en su último libro, Frutologías. Historia política y cultural de las frutas (Taurus, 2024), un frondoso paseo por las implicancias de estos alimentos tan dulces, jugosos, fragantes y seductores, como cargados de simbología y depositarios de largas querellas. Formado en historia de la ciencia en la Universidad de Harvard y becario del Programa Knight de Periodismo Científico del MIT, Kukso vuelve a dar muestras de conocimiento y entretenimiento, en partes iguales, como lo había hecho en Odorama: historia cultural del olor (Taurus, 2019), que publicó justo cuando la anosmia pandémica arreciaba.
Como dirían los graciosos, «qué fruta noble» este libro, que se distingue entre la incontable oferta de títulos sobre gastronomía, en los que la ligereza más subjetividad suele ser la receta repetida.
«Ni la serpiente ni el diablo fueron los culpables de la expulsión del paraíso, señala jocosamente el escritor cubano Orlando González Esteva, en Cuerpos en bandeja. Frutas y erotismo en Cuba, sino la fruta misma; ella sola, la tentación extrema», trae a colación Kukso, para introducirnos en tema desde el pecado original. Su investigación tratará de devolverle la dimensión narrativa que el discurso nutricionista les arrebató, como a otros productos, en el afán que desde el siglo XX viene aleccionándonos con las necesidades calóricas, vitamínicas y fibrosas que imperan. El autor no desprecia lo sensorial sino todo lo contrario, pero devuelve sentidos olvidados a estos «obsequios dulces de la naturaleza» que como recuerda, desde una perspectiva botánica, «son ni más ni menos que los ovarios maduros de plantas con flores, estructuras vivas que evolucionaron específicamente para tentar, para ser consumidas». Es que tienen el objetivo de propagar:
Las hemana la misma misión: cobijar en su interior pulposo un tesoro, las semillas, garantía de su replicación, una vez que atraviesan el tracto digestivo de aves, osos, rinocerontes, grandes primates y otras especies, muchas de ellas hace tiempo extintas.
Un barco cargado de...
En esa «danza coevolutiva», como la califica Kukso, incidieron, más que los animales y la dispersión que causan el viento y la lluvia, sobre todo los expedicionarios y aventureros. Ese sabor del descubrimiento comenzó a expandirse globalmente a partir del siglo XVI: «Hay árboles de mil tipos, todos con sus diversos frutos y todos perfumados», nos cuenta que registró Cristóbal Colón, advirtiendo: «Soy el hombre más triste del mundo porque no los reconozco». Los lamentos del marinero genovés caían en saco roto ya que, por más que los exóticos manjares cruzaran los continentes, tardarían siglos en superar las sospechas que despertaban entre los comensales y médicos europeos.
En ese sentido, es paradigmático el estatus desvirtuado que tuvo el vistoso ananá. Con sus hojas espinosas semejantes a una corona, se apreciaba como el regalo ideal para reyes y poderosos en general, adornando con su belleza y su perfume los grandes salones, sin ser consumidos, hasta pudrirse.
Al fin y al cabo, las frutas comparten una raíz hedonista, repara Kukso, atendiendo a su etimología, del latín fructus, que deriva del verbo fruor, esto es, disfrutar o deleitar. Y como el placer se comparte y la belleza abre puertas, no fue únicamente el ananá el presente escogido. Existió lo que define como «la diplomacia del mango», una fruta que enorgullece a India, Bangladesh y Pakistán y que sirvió para apaciguar tensiones con sus vecinos. Mientras que en el Río de la Plata solemos asociarlo con la migración caribeña, estas páginas nos desasnan: proviene de la isla de Borneo y fue primariamente repartido por enormes gonfotéridos, parientes lejanos de los elefantes. De las miles y perfumadas variedades que existen, aparentemente los que comemos en occidente son los más desabridos.
Si nos preguntan el origen del kiwi responderemos Nueva Zelanda. Pues Kukso relata una rocambolesca historia de robos mutuos entre China y aquel país, ida y vuelta, que incluye una misionera neozelandesa y un jesuita francés en torno a esta «fruta de macaco» (ya que se veía habitualmente a los monos devorándola). Es una ramificación de lo que se conoce como «colonialismo botánico», o búsqueda de «oro verde», es decir de organismos vegetales.
Tal práctica se perpetúa con nuevas carátulas, cuando por ejemplo científicos de grandes corporaciones se infiltran en comunidades indígenas y terminan registrando plantas con aplicaciones de uso ancestral para beneficio propio. «La biopiratería a menudo acentúa las desigualdades de poder entre los países ricos en tecnología y los países menos ricos, pero ricos en recursos biológicos», indica la etnobotánica francesa Janna Rose, según figura en el libro.
Ya nada sabe igual
En poco más de 300 páginas Kukso tiene la habilidad de ir dosificando diversos niveles de conocimiento. Nutre a sus lectores con mitología, como la leyenda del açaí en la Amazonia, o las contravenciones escocesas sobre el uso de cierto árbol de cerezo, considerado maldito, porque se creía que las brujas se valían de esa especie para fabricar sus escobas. Alude a convenciones de historia del arte, como bodegones y naturalezas muertas, repasa el reclamo por la desaparición momentánea del emoji de durazno en Whatsapp o repasa citas cinéfilas como Llámame por tu nombre (Luca Guadagnino, 2017), ambas con su código sexual, y cuenta la simbología contemporánea que fue adquiriendo la sandía, por compartir los colores de la bandera palestina.
«La primera patente para cubrir frutas con una capa cerosa se otorgó en 1922 en Estados Unidos». Fue en 1929 que apareció la primera etiqueta, pequeña, azul y ovalada, sobre una banana con el nombre del distribuidor, una costumbre que desde entonces se extendió con variedad de calcomanías que nos hablan desde la cáscara. Artilugios de marketing, como la idea nacida en España, hace un siglo, de envolver las naranjas individualmente en papel de seda, o de contratar artistas para decorar los cajones y distinguirse así de la competencia, conviven con rastreos sobre nomenclaturas y atribución de propiedades.
«A las frutas se las representaba como golosinas, muchas veces asociadas al sol, el buen clima y los beneficios para la salud», escribe el periodista especializado, que por otro lado trae a colación la estricta dieta frutícola que nada pudo hacer por un Steve Jobs terminal.
La memoria emotiva y el flujo planetario imprimen a las frutas tintes amorosos, políticos y estéticos. La ensalada que ofrece Kukso contiene un mundo que, no deja de remarcarlo, va perdiendo sabor en beneficio de la perdurabilidad, de las ventajas de almacenaje, transporte y comercialización, lo que describe como «la industrialización de la frescura». Billetera no mata galán, en este caso: las cultivan y eligen cada vez más bellas, modélicas pero sosas. Y sigue habiendo frutas prohibidas, por su toxicidad, como el ackee, el fruto nacional de Jamaica, o el pobre durián, que aparentemente es muy rico, pero nadie quiere tenerlo cerca, porque apesta, sobre el que el chef Anthony Boudain dijo: «Tu aliento olerá como si hubieras estado besando con lengua a tu abuela muerta».
Datos inquietantes, como que la banana Cavendish está en vías de desaparición por culpa de un hongo, compiten con información sobre alimentos modificados, a veces como única y polémica posibilidad de futuro, y una realidad difícil de aceptar, que el control de la comida del mundo, las semillas, está en manos de apenas cuatro corporaciones (Bayer/Monsanto, BASF, Corteva y Sinochem). Para la poeta Beth Ann Fennelly, apunta Kukso: «Estamos perdiendo millones de bits de información genética que podrían ayudarnos a resolver nuestras grandes preguntas, como quiénes somos y qué estamos haciendo aquí en la Tierra».


 (
(